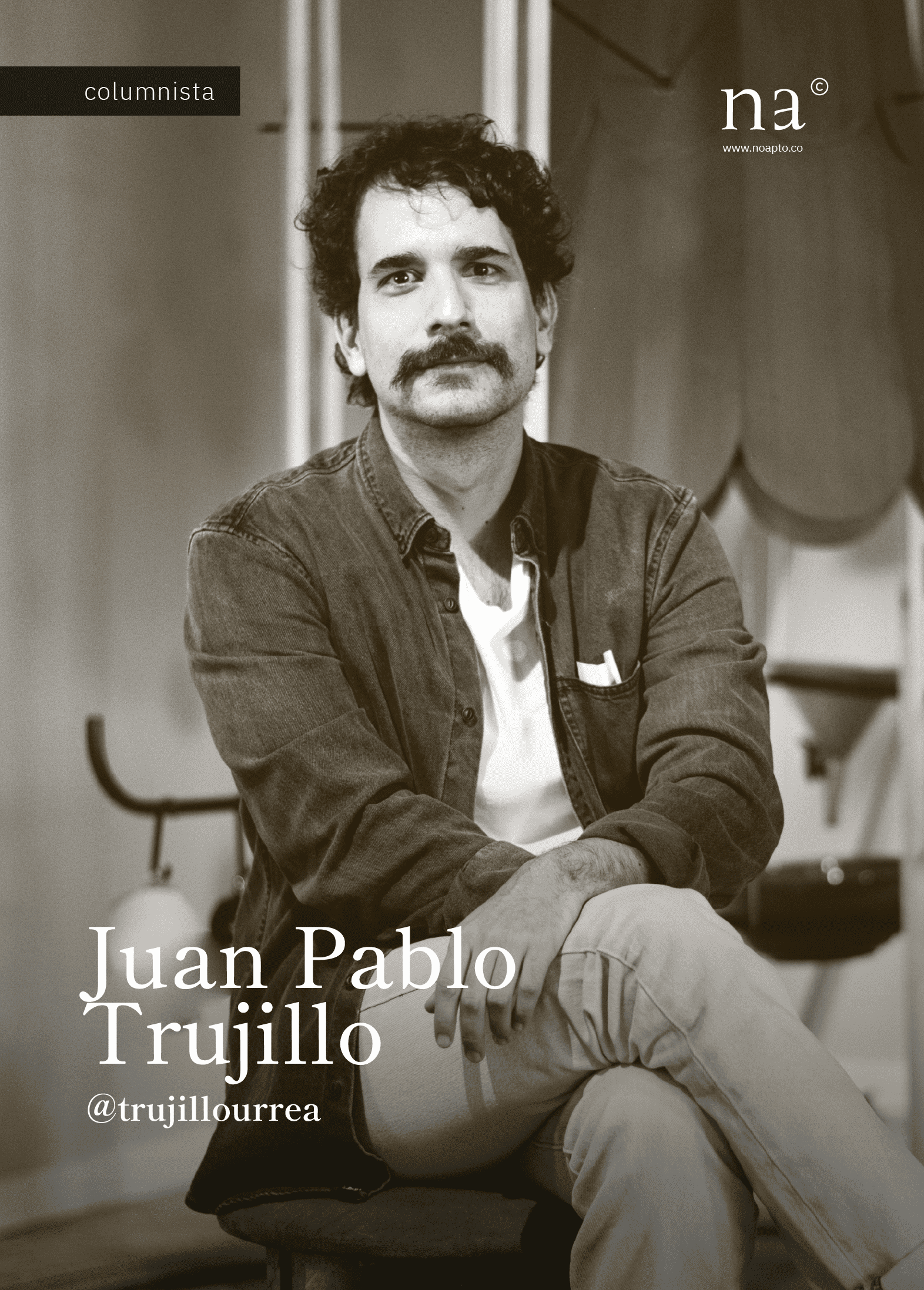|
Escuchar artículo
|
A los tres años convulsioné por fiebre. Mi papá, que tiene los nervios de Woddy Allen, no fue capaz de prender el carro para llevarme al hospital. Pátula, una especie de vecino, llegó a nuestra ayuda en medio de los gritos de desesperación de mi mamá. Los nervios no eran un problema para él. Logró prender el carro. Por una extraña razón, que se fue desvaneciendo en las veces que mis papás contaron esta historia, olvidaron que mi mamá no se había montado y arrancaron. María Elena siempre contaba que salió corriendo detrás del carro sin zapatos. El sitio donde me atenderían quedaba a pocas cuadras.
“Pátula lo salvó”, dijo durante mucho tiempo mi mamá. La imagen que yo tengo de él es de un hombre bondadoso con una sonrisa que parecía un incendio, que siempre estaba atento a mi papá, lo cuidaba y le preguntaba por mí y mi hermano. En esa existencia borrosa que es la vida de un niño, en algún momento asumí que él era de mi familia.
Pátula no era del barrio, pero lo visitaba con frecuencia. Los viernes se reunía con sus compañeros de trabajo y organizaba fiestas en la panadería que quedaba al frente de mi casa. Las sesiones de parranda se extendían todo el fin de semana. Al baile que se formaba en aquella esquina llegaba mucha gente que no era de la zona entre ellos Pátula, que ya se los presenté, y Merengón, que se los voy a presentar en el párrafo que sigue. Los domingos terminaban montando sancocho y jugando un partido de fútbol para sudar la fiesta.
La celebración de esquina tenía una tradición. En la madrugada, cuando ya la gente se había cansado de bailar, empezaban a sonar rancheras. En ese momento Merengón se emocionaba y le pedía a alguna de las personas que sí eran del barrio que le prestaran un teléfono para llamar a unos mariachis. Las trompetas empezaban a retumbar a eso de la una de la mañana, acompañando las canciones de José Alfredo Jiménez y Vicente Fernández. Cuando la serenata llevaba unos 20 minutos y la voz del cantante perdía la fuerza inicial, Merengón se levantaba para hacer su número. Sacaba la pistola señalando al cielo y gritaba mientras apretaba el gatillo. “Por mis pistolas hijueputa”, tas tas tas. Los mariachis paraban de tocar y se arrumaban hasta quedarse petrificados. Él les decía: “Sigan, sigan”. “No señor, nosotros nos vamos”, respondían los del sombrero. “Pero venga, si no les hemos pagado”, replicaba Merengón. “No se preocupe, no nos pague”. Y salían despavoridos. A la media hora llegaban otros mariachis. La escena se repetía durante toda la madrugada. Llamada-mariachis-por mis pistolas-huida-llamada.
La tradición de “por mis pistolas” era una pesadilla para mis padres. Apenas sonaba el primer tas, mi papá nos encerraba a todos en el baño, que era el lugar más seguro de la casa para protegernos de una bala al aire. Era Medellín en 1992, con sus balas y sus bombas. Allá vivimos un par de años mientras lograban vender la casa. Los interesados en comprarla tenían que ser citados antes de las seis de la tarde para que no se cruzaran con Pátula, Merengón y compañía.
Años después comprobamos el murmullo del barrio, la intuición de mis padres, que Pátula y Merengón eran sicarios de una de las bandas más temidas de la época. Mi hermano se enteró de la noticia, y me llamó para decirme: “¿Viste que mataron a tu padrino?”. Ambos reímos en el teléfono.
Me acuerdo de la historia de Pátula porque habla de la complejidad humana. De nuestra capacidad para ser inconsistentes y contradictorios. De ser luz y oscuridad al mismo tiempo. El día que Pátula me salvó la vida seguramente también mató a alguien. A pocas horas de haber auxiliado a unos padres desesperados lo más probable es que hubiese asesinado.
Esa risa, que a mí me parecía un incendió, tomaba otra forma: se convertía en la mueca de la muerte. Y, sí, Pátula era un tipo amable, bondadoso, y terrible, como la humanidad misma. Complejo e inconsistente. Que no resistía la mirada maniquea. Las historias de personajes como él modulan el juicio apresurado, ponen en duda nuestras sentencias categóricas. Nuestra naturaleza de hinchada, de elegir bandos que se enfrentan, se queda corta para pensar estas historias. En tiempos de alarmas de tercera guerra mundial recuerdo a Pátula y pienso sobre los límites difusos de “los buenos” y “los malos”.
Otros escritos de este autor: https://noapto.co/juan-pablo-trujillo/